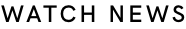El celebradísimo Juan Roig vaticinó hace unas semanas el fin de las cocinas y el consecuente auge de la comida preparada: «Lo dije y lo mantengo. A mediados del siglo XXI no habrá cocinas».
La supervivencia de Mercadona, su empresa, radicaría, por tanto, en una adaptación a las nuevas costumbres. Los tiempos —afirma el ejecutivo— exigirán menos materias primas que productos, menos distribución de alimentos que oferta de raciones plastificadas. El hombre agitado —del que habló magistralmente Freire antes que Roig— devendrá por fin en consumidor puro: no consagrará sus manos a tareas fatigosas, como sus ancestros; liberado de la esclavitud, a la satisfacción de sus deseos no le precederá el sudor de su frente. Su realidad no será ya la del homo faber. No le definirá su obra, sino sus preferencias; no su quehacer, sino su capricho.
No le niego a Roig su genio como augur, solo su validez como antropólogo. En el mejor de los casos, presenta la desaparición de las cocinas como una nimiedad; en el peor, como un progreso. Yo, en cambio, entreveo en sus vaticinios la sombra de una regresión. No podemos pronosticar la extinción de las cocinas sin pronosticar acto seguido la extinción del mismo hombre. Para Roig, la gastronomía es una tarea de especialistas y en consecuencia prescindible, como la informática; para mí, es un bien universal y en consecuencia democrático, como el canturreo. Todos estamos llamados a cocinar aunque no todos seamos cocineros, igual que todos estamos llamados a escribir versos de amor aunque no todos, aleluya, seamos poetas.
Si el hombre renunciase a la cocina, renunciaría en verdad a un singularísimo privilegio. Solo él, ninguna otra criatura, interactúa de ese modo con la materia. Cocinar es al tiempo un marchamo de indigencia y un signo de gloria: de indigencia, porque nos recuerda nuestra inexorable sumisión a las leyes naturales; de gloria, porque nos revela la vocación estrictamente humana de superarlas. Si bien la cocina está orientada a la supervivencia, también constituye el fecundo intento de trascenderla. Es un destello de gratuidad en el universo de los imperativos biológicos. No cocinamos para llenar el buche; si así fuese, bastarían el edén prefabricado de Roig o las cápsulas nutricias de cualquier distopía espacial. Cocinamos, más bien, como hacemos todas las cosas que merecen la pena: por amor o por vanidad, quizá por ambas. Para agasajar a nuestros amigos o para deslumbrarlos; para amar a nuestra mujer, en la madurez, o para enamorarla, cuando la juventud.
Decía Roig, erigido en arquetipo empresarial por cierta derecha delirante, que las casas del futuro no tendrán cocina. Apenas quería decir que las casas del futuro no serán casas. El hogar —su mismo étimo nos lo recuerda— no solo arde en la chimenea, también crepita en los fogones. ¿Puede haber hogar sin aromas o sin mandiles viejos, festoneados de lámparas de grasa? ¿Puede haberlo sin chisporroteos, sin neblinas humosas o sin llamadas insistentes a la mesa? Según la fantasía del CEO de Mercadona, la casa degeneraría en guarida, la morada en solución habitacional. La logística de la estancia suplantaría la lógica de la vida. Incluso el propietario devendría okupa. Su destino ya no sería habitar un hogar, sino ocupar un espacio.
A la desaparición de la cocina habrá de precederla el agotamiento de cuanto justifica su existencia. Nuestra esperanza se funda precisamente en esta convicción. La pervivencia de los fogones apenas exige la pervivencia de los vínculos estrechos y las lealtades incondicionales. Seguiremos preparando los alimentos mientras haya cerca de nosotros alguien que merezca nuestras atenciones. El canturreo festivo del cocinero le delata. La cocina es indisociable del amor como la alegría es indisociable del canto. Reformulando a Pieper, solo quien ama cocina. Solo quien cocina ama.

JULIO LLORENTE
Periodista y cofundador de Ediciones Monóculo