Nuestra mente se empeña en descubrir caritas por doquier: en las humedades, en un picaporte, en unos huevos con beicon. La pareidolia —así se llama esta manía, dice Google—deja al aire nuestra gran herida fundacional, esa que lleva doliéndonos desde que nacimos y seguirá haciéndolo hasta que muramos: la soledad.
El gran proyecto del hombre es la compañía: trascender siempre es, primero, trascender nuestra existencia biológica individual. La paternidad y la búsqueda de Dios son etapas de un mismo viaje; lo que solemos llamar instinto paternal brota de nuestra parte mejor.
El Papa ha recordado hace poco las enseñanzas de la Iglesia sobre gestación subrogada. A mí cada vez me cuesta más acudir aquí a los reproches precocinados: caprichos de ricos, compra de niños, explotación de mujeres. Los intuyo poco descriptivos; pero sobre todo intuyo que la visión católica tiene raíces más profundas.
Si al final se nos juzgará en el amor, entiendo que los escrúpulos procedimentales puedan parecer gazmoños. Diferenciar tratamientos, desbrozar técnicas, tiene un aroma arcaico, como a páginas del Levítico. A nuestra ética moderna, erigida sobre la intencionalidad, le exaspera el formalismo de los tabúes y los ritos de purificación.
Y, sin embargo, hay preceptos que son señales para nuestra sensibilidad; mensajes que la Misericordia ha esparcido como migas de pan contra el extravío. «Quítate las sandalias de los pies; pues la tierra que pisas es sagrada». No arbitrariedades simbólicas, sino concreciones tangibles de una sacralidad intangible.
Será difícil recordar que el ser humano no es un objeto si, de hecho, comenzamos a producirlo como a un objeto cualquiera. No se trata de inventarnos rituales artificiosos; basta con que no nos despojemos mutuamente de lo que es propio de nuestra dignidad de sujeto. Como el derecho a proceder de un acto de amor —que no es exactamente igual que ser fruto de una decisión de la voluntad, por amorosa que sea—.
No nos amamos como quien ama los coches o los relojes. Nos amamos como a sujetos, con límites y exigencias derivados de esa condición. Desear a un sujeto, señalaba Deleuze, no es querer poseerlo; es querer que él nos desee. Nuestro anhelo no lo pueden colmar los rostros que inventamos en los objetos. Lo colmará el rostro real de alguien; y lo hará cuando nos demos cuenta, verdaderamente, de que ese alguien a quien dirigimos la mirada nos está mirando de vuelta.
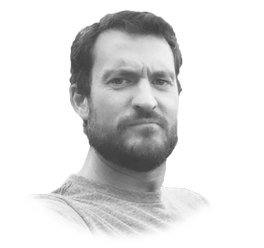
JUAN MAS
Abogado y agente literario
Publicado en Alfa y Omega el 12.2.2024




