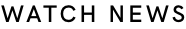En época de Felipe II y Felipe III, un único representante del mundo hispanohablante vivió en la capital de China establemente. Diego de Pantoja fue un misionero jesuita que participó activamente en la vía de acomodación del cristianismo en China iniciada unos años antes por los italianos Michele Ruggieri, Alessandro Valignano y Matteo Ricci pero que, por su condición de súbdito de la monarquía hispánica, pudo percibir cuáles eran los perfiles posibles de una adecuada relación entre Oriente y Occidente más profundamente de lo que lo hicieron los dos últimos.
Tras una atroz navegación oceánica de más de medio año en la que murió una octava parte del pasaje Pantoja, originario de Valdemoro (Madrid), arribó primero a Goa (India) en octubre de 1596. Allí residió medio año y, ya con el monzón favorable, se hizo a la mar en abril del año siguiente para tocar puerto finalmente en Macao en julio de 1597. Vivió en ese enclave meridional de China hasta octubre de 1599, cuando, de la mano de Lazzaro Cattaneo, se introdujo en el continente para llegar a Nanjing a comienzos de marzo del 1600. Un par de meses después partiría desde allí junto a Ricci hacia Beijing, donde lograron llegar y asentarse a partir de enero de 1601. Pantoja habitó ininterrumpidamente en esa capital del imperio hasta 1617.
Desde el punto de vista del diálogo intercultural, la consecución principal fue la de servir como interlocutores de la ciencia y el humanismo europeos con la intelectualidad y oficialidad chinas. Desde el punto de vista misional, lo más extraordinario es haber realizado esa mediación en alianza con unos cuantos mandarines interesados en la renovación espiritual y epistémica de su propia sociedad. Aquellos intelectuales chinos —como Xu Guangqi (Pablo Xu), que puede que sea canonizado pronto— descubrieron un saber nuevo en el que fundamentar la reforma sociocultural que anhelaban. En ese proceso, que los chinos llaman xixue dongjian —el influjo del saber occidental en Oriente—, Pantoja y sus compañeros se imbuyeron de concepciones clásicas confucianas y taoístas mientras contribuían al desarrollo de modos creíbles de argumentación en lengua china contra las tradiciones budistas y materialistas en boga. En colaboración con sus amigos chinos, Pantoja ayudó en la elaboración del primer mapamundi impreso en China, enseñó música occidental en la corte, tradujo el relato de la pasión de Cristo a la lengua de los caracteres, escribió en chino un libro de filosofía moral que conoció numerosísimas ediciones y obtuvo del propio emperador Ming Wanli un terreno de sepultura para su maestro Ricci. Esta fue, probablemente, la consecución diplomática más notable protagonizada por un europeo en China a lo largo de todo el siglo XVII.
Pantoja se vio afectado por un decreto imperial incoado en 1616 por algunos funcionarios contrarios a la influencia extranjera que operaban en Nanjing. Por ello, hubo de poner rumbo a Macao en 1617, donde falleció meses después por causa de una epidemia local, mientras hacía gestiones solicitando el retorno a la capital china. A partir de 1620, algunos de sus compañeros desterrados como Alfonso Vagnone regresaron al continente chino, donde, entre otras cosas, publicaron póstumamente varias obras del castellano que este no había logrado imprimir en vida.
¿En qué medida visualizó Pantoja una globalización respetuosa del principio de soberanía? Frente al idealismo respecto a la institución papal presente en los escritos de Ricci en cuanto súbdito de los Estados Pontificios, el hispánico Pantoja pudo ser consciente de manera más profunda de que cualquier proceso de evangelización en China no podía ser solo el resultado de una misión pontificia, sino que debía también encajar en el equilibrio de fuerzas entre el imperio de los Austrias y el de los Ming —en la geopolítica del momento diríamos hoy—. En otras palabras, Pantoja tenía ya una visión aggiornata del principio de soberanía que aún hoy se maneja a nivel teórico en las relaciones internacionales, como muestran las cartas que escribe desde Beijing a compañeros suyos residentes en Manila. Pantoja había aprendido esta perspectiva de juristas como su correligionario, el logroñés Gil de la Mata, que fue quien le reclutó para la viceprovincia jesuítica de Japón y China.
Esto suponía a nivel teórico la relativización del régimen de patronatos regios, por el cual los monarcas católicos recibían del Papa la misión divina de administrar el establecimiento de la Iglesia en territorios gentiles. Sin haber llegado a desarrollar una teoría al respecto, Pantoja preconizó el bien de la gentilidad china conforme a las perspectivas cristianas tradicionales, al tiempo que reconocía el derecho que los chinos tenían a preservar los límites de su imperio. No tanto «la cruz sin la espada», como «la cruz y una espada que debe ser depuesta allí donde se puede aprender de la civilización del otro». China supuso para Pantoja toparse con un orden asombroso que valía la pena ser conocido y del que Occidente tenía mucho que aprender, pero al que aún podía ofrecérsele una comprensión más plena del destino del alma humana.

IGNACIO RAMOS RIERA
Universidad de Jilin
El autor presentó el 23 de enero el libro Diego de Pantoja (1571-1618), agente de globalización en China, coeditado por él, en la biblioteca municipal de Valdemoro. El 5 de febrero lo presentará en Casa Asia.