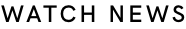Muchas gracias por este interesantísimo coloquio, especialmente a los dos ponentes, don Joseph Weiler y don Luis María Díez-Picazo. Agradezco, en nombre de todos, el esfuerzo de claridad y el rigor que nos han regalado estos dos grandísimos y reputados especialistas.
Poco puedo aportar yo a este fecundo diálogo. Tan solo, a modo de despedida, unas palabras sobre algo que es siempre motivo de ocupación y de preocupación para una Iglesia que siente que «nada humano puede serle ajeno».
La historia de los derechos humanos constituye un precioso relato de la lucha del principio de humanidad contra la barbarie. Gracias a ese anhelo infatigable del alma humana por mejorar la suerte de los mortales, poco a poco hemos ido escapando de las cavernas. Sin embargo, desprovistos de la red de seguridad que es la cultura de la reciprocidad y de los deberes mutuos, ayunos del cimiento sólido de la dignidad humana fundada en que somos imagen y semejanza de Dios y prójimos y próximos a nuestros semejantes, hemos de reconocer que ayer, hoy y mañana —como dice José Antonio Marina— «¡los derechos humanos estarán siempre en el alero!». Por ello, corremos continuamente el peligro de despeñarlos al vacío, sobre todo en momentos de fuerte polarización, cuando carecemos de un acuerdo básico sobre su fundamento y no hay consenso sobre su alcance e interpretación.
Con todo, los derechos humanos —formulados en la Declaración Universal de 1948— cuentan con ese imponente frontispicio que es su artículo 1º. Nos recuerda que «todos los seres humanos nacemos libres e iguales» y subraya enseguida el deber de «comportarnos fraternalmente los unos con los otros». Efectivamente, tienen tanto de divino y de humano que san Juan Pablo II, en un celebre discurso al cuerpo diplomático (09 de enero de 1988), pudo decir que lo que la enseñanza de la Iglesia llama «orden querido por Dios» se expresa en buena parte en los derechos humanos.
En esa noble y, a veces, sangrienta historia de la dignidad, que se abre paso a empellones frente a la barbarie, ocupa un lugar señero la libertad religiosa. Fue uno de los primeros derechos en ser consagrado como tal; aunque fuera de manera algo interesada y un modo de salir del bucle de las lamentables y poco ejemplarizantes guerras de religión entre cristianos que asolaron Europa hace cuatro siglos.
Hoy en día, abiertos a otras cosmovisiones con las que hemos de entrar en diálogo, nuestra tradición iusnaturalista y nuestra ética de principios, nos hace recordar aquel diálogo del filósofo Jacques Maritain: «Sé que su intención es buena, pero yo ya tengo lo que usted me quiere dar. Me quiere dar el derecho a ser hombre. Ese derecho lo adquirí al nacer. Usted, si es fuerte, me puede impedir vivirlo, pero jamás me podrá dar algo que ya me pertenece».
El marco normativo, en nuestra tradición cristiana, no hace sino reconocer en la ley positiva algo que es pre-jurídico. Con todo, además del fundamento, nos preocupa la efectiva vigencia de los derechos humanos.
La libertad religiosa que nos ha ocupado esta sesión sufre serias dificultades en una parte significativa de nuestro planeta. Cada año Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN Internacional) publica un informe sobre libertad religiosa en el mundo. En su último informe señalaba que la libertad religiosa es vulnerada en 61 países, afectando a 4.900 millones de personas.
Nos hemos centrado en Europa, en horas complejas, por cierto, y en un momento geoestratégico de profundas mutaciones. Europa necesita de una potente reconstitución que debe aprender de la historia y beber de los valores, buena parte de los cuales —no es ocioso recordarlo— son de raigambre cristiana. Y esta memoria histórica no supone ninguna pretensión de neoconfesionalismo imposible, sino que es un acto de justicia con el pasado y, sobre todo, la garantía de un futuro en paz, justicia y libertad.
El riesgo de despreciar culturalmente el derecho a la libertad religiosa o el más sutil de reducir su ámbito al intimismo de la conciencia, tienen el efecto de socavar no solo un derecho, sino toda la categoría de los derechos humanos. Así lo señalaba la Comisión Teológica Internacional en un interesante documento titulado certeramente: Libertad religiosa, un bien para todos (2019).
Nadie negará que la libertad religiosa (que, no lo olvidemos, protege a creyentes y a no creyentes) es una garantía del pluralismo, constituye un pilar de la democracia y no solo es compatible con la llamada laicidad positiva o sana laicidad en términos de Benedicto XVI en su famoso dialogo con Habermas, el filósofo agnóstico de la ética del diálogo, que invitaba a «mantener la distancia con la religión, pero sin negarse a tomar nota de la perspectiva de esta».
Sabemos que la libertad religiosa comprende las creencias teístas, no teístas, incluso ateas y afecta al núcleo identitario de cada persona. Pero no solo eso, y es lo que me gustaría destacar en mis palabras finales: la libertad religiosa afecta por una parte al sujeto que profesa (o no) unas convicciones de orden religioso; pero también concierne a la forma institucionalizada a través de una confesión religiosa en que dichas ideas se configuran.
Asumimos —como no puede ser de otro modo— la imparcialidad del Estado con respecto a las convicciones religiosas de sus ciudadanos. Pero ello, no es incompatible con el deber de colaboración con la Iglesia católica que, sin menoscabo de ninguna otra confesión, señala el artículo 16 de la Constitución debido a la innegable configuración histórica e identitaria de nuestro pueblo. Como dice la constitución pastoral Gaudium et spes, «la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas cada una en su propio terreno; ambas, sin embargo, por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre» (GS 76).
Por eso quiero destacar que el derecho a la libertad religiosa se configura en el caso español y por mandato constitucional en una doble dirección: es un derecho del individuo, pero es también un derecho de la comunidad articulada en torno a una confesión religiosa. Y en ambos casos se garantiza no solo su práctica íntima y personal, sino también su manifestación pública y exterior, privada y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y las observancias, en palabras de la Declaración Universal de 1948.
Como en tantas otras cosas, ha existido un péndulo en la historia del constitucionalismo español. Hemos pasado por formas de confesionalidad doctrinal católica excluyente (por ejemplo en la Constitución de 1812, la Pepa), libertad religiosa explícita (la Constitución de 1869 por primera vez, y con cuestiones curiosas como que la reconoce primariamente para «los extranjeros» y solo secundariamente para los españoles a los que presupone todos católicos) o con fuertes dosis de confrontación en la norma constituyente de la República de 1931, sin dejar de señalar en el otro extremo las Leyes Fundamentales del Reino, de Francisco Franco, donde el propio Estado se obligaba a seguir la enseñanza de la Iglesia.
De la historia tenemos que aprender que las creencias religiosas y el clericalismo/anticlericalismo han sido demasiadas veces una trinchera de enfrentamiento. Ni nosotros podemos bautizar a todos, ni un Estado laico puede tornarse en agresivamente laicista como ha denunciado alguien no sospechoso de clerical como Norberto Bobbio: porque entonces el Estado traicionaría su esencia y se convertiría en un sistema definitivo y cerrado y, en el fondo, dogmático. En esa misma dirección, Sarkozy en el discurso pronunciado el 20 de diciembre de 2007 en la basílica de Letrán, hizo una interesantísima interpretación de la «laicidad positiva» que pasa por reconocer las inequívocas huellas de la fe cristiana en la sociedad, la cultura, los paisajes, la arquitectura y la literatura de un pueblo. Culminó el discurso señalando el interés de la República en que exista una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas porque, de otro modo, la moral laica corre el riesgo de agotarse o transformarse en fanatismo cuando no está respaldada por una esperanza que lleve la aspiración al infinito. En definitiva, concluyó, el Estado laico no debe ver a la religión como un peligro, sino más bien como una ventaja.
En efecto, la realidad demanda que la libertad religiosa sea un puente para el entendimiento y la construcción de la convivencia y la paz. La libertad religiosa no se formula contra nadie. Así lo reconoce el decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis humanae, que parte de que el ser humano es capaz de Dios y abierto a la trascendencia; que es social, por ello el sujeto de la libertad religiosa vive y expresa su credo públicamente, no solo verticalmente, sino también horizontalmente. Y, naturalmente, puede cambiar de credo y tiene igualmente derecho a ser respetado si no profesa ninguno.
El Papa Francisco señala en Evangelii gaudium que «nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia en la vida social y nacional, sin preocuparse por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos» (EG 183).
Termino. Entre otras muchas cosas, la religión es un estímulo para el desarrollo de la dimensión ética, una reserva de racionalidad y de discurso, otorga un sólido cimiento a la cultura de los derechos humanos, a la defensa de los más pobres y a valores como la justicia, la fraternidad y la paz. La trascendencia que aporta la religión ayuda a ir más allá del vuelo rasante de lo que hay y, con su cartografía de sentido y su invitación a ser peregrinos de esperanza, introduce cambios radicales en el horizonte de lo humano y en los deseos de su corazón. El Papa Francisco subraya que la libertad religiosa no pretende preservar una «subcultura», como desearía un cierto laicismo, sino que constituye un precioso don de Dios para todos, una garantía básica de cualquier otra expresión de libertad, un baluarte contra el totalitarismo y una contribución decisiva a la fraternidad humana.
Reitero nuestro agradecimiento a los estimados profesores Weiler y Díez-Picazo, a nuestra Universidad San Dámaso y a todos ustedes por su asistencia.

JOSÉ COBO CANO
Cardenal arzobispo de Madrid. Vicepresidente de la CEE
Publicado en Alfa y Omega el 6.3.2025